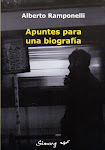"Los culpables", Juan Villoro (Interzona, 2008)
Con Los culpables, Juan Villoro obtuvo el V Premio de Narrativa Antonin Artaud (México: 2007, otorgado en marzo de 2008). El cuento que da título al volumen es una magistral pieza breve, referida o anticipada en suplementos de diarios argentinos poco antes de la presentación de Villoro en la Feria del Libro. La cita de una máxima del decálogo de Horacio Quiroga en el ensayo sobre Monterroso (precisamente uno de los grandes narradores de la forma breve) también conviene a J. Villoro en este caso: “Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno”. “Los culpables” es el mejor ejemplo de una posibilidad: montar un “pequeño” universo en cuatro hojas a través de una escritura cuya dinámica equilibrada contrasta con la índole de lo narrado: tragicidad en lo trivial, dolor y sufrimiento risibles.
Otras máximas del decálogo parecen operar, además de la mencionada: “No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas”, “No escribas bajo el imperio de la emoción”. Las incluyo porque ayudan a comprender la modalidad constructiva de este relato en primera persona sobre dos hermanos (el que no cuenta “no es un psicópata”, pero “tampoco es normal”) lanzados a escribir un guión cinematográfico (a instancias del que no es normal) con dos máquinas de escribir (una fallada, la del que cuenta), enfrentados en una mesa de la vieja granja familiar puesta en venta. Lo de “pequeño” universo es pertinente; si el fundamento -dos hermanos, una granja- es reducido, la narración es de apertura, de líneas disparadas desde ese centro elemental a lo lejano por cuestiones, personajes, temas, siempre a través de concisas referencias. La experiencia de la permeabilidad en zona de frontera (literal y metafórica), la tragedia de los indocumentados que aspiran a cruzarla, el deseo de ser un guionista mexicano para exportación, el ansia de irse y el mandato del regreso, etc., son algunos ejemplos dispares...
Con Los culpables, Juan Villoro obtuvo el V Premio de Narrativa Antonin Artaud (México: 2007, otorgado en marzo de 2008). El cuento que da título al volumen es una magistral pieza breve, referida o anticipada en suplementos de diarios argentinos poco antes de la presentación de Villoro en la Feria del Libro. La cita de una máxima del decálogo de Horacio Quiroga en el ensayo sobre Monterroso (precisamente uno de los grandes narradores de la forma breve) también conviene a J. Villoro en este caso: “Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno”. “Los culpables” es el mejor ejemplo de una posibilidad: montar un “pequeño” universo en cuatro hojas a través de una escritura cuya dinámica equilibrada contrasta con la índole de lo narrado: tragicidad en lo trivial, dolor y sufrimiento risibles.
Otras máximas del decálogo parecen operar, además de la mencionada: “No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas”, “No escribas bajo el imperio de la emoción”. Las incluyo porque ayudan a comprender la modalidad constructiva de este relato en primera persona sobre dos hermanos (el que no cuenta “no es un psicópata”, pero “tampoco es normal”) lanzados a escribir un guión cinematográfico (a instancias del que no es normal) con dos máquinas de escribir (una fallada, la del que cuenta), enfrentados en una mesa de la vieja granja familiar puesta en venta. Lo de “pequeño” universo es pertinente; si el fundamento -dos hermanos, una granja- es reducido, la narración es de apertura, de líneas disparadas desde ese centro elemental a lo lejano por cuestiones, personajes, temas, siempre a través de concisas referencias. La experiencia de la permeabilidad en zona de frontera (literal y metafórica), la tragedia de los indocumentados que aspiran a cruzarla, el deseo de ser un guionista mexicano para exportación, el ansia de irse y el mandato del regreso, etc., son algunos ejemplos dispares...
Respecto del equilibrio, interesa el tono despojado de emoción, sostenido aunque se traten el dolor, el engaño, la traición; es una marca más o menos fuerte de todo el volumen cuya consonancia compositiva empieza por las primeras personas confesionales: “Me abrazó como si untarme su sudor fuera un bautizo”...
Villoro se define “de carácter disperso y curiosidades simultáneas”; sin dudas el trabajo de la escritura y la valoración del peso de las palabras le han permitido aprovechar las curiosidades y controlar la dispersión para armar estos cuidados artefactos (de ahí mi frase “manera sistemática” en el primer párrafo) donde los contrastes, aun las contradicciones se complementan y vuelven “creíble” la ficción, propician “aceptarla en tanto que tal” según planteara Juan José Saer, un punto de llegada valioso cuando de narrar se trata. Mónica Marinone (BazarAmericano.com).
Villoro se define “de carácter disperso y curiosidades simultáneas”; sin dudas el trabajo de la escritura y la valoración del peso de las palabras le han permitido aprovechar las curiosidades y controlar la dispersión para armar estos cuidados artefactos (de ahí mi frase “manera sistemática” en el primer párrafo) donde los contrastes, aun las contradicciones se complementan y vuelven “creíble” la ficción, propician “aceptarla en tanto que tal” según planteara Juan José Saer, un punto de llegada valioso cuando de narrar se trata. Mónica Marinone (BazarAmericano.com).